Las conversaciones entre dos o más que se encuentran suelen arrancar, en el mes de julio, con el asunto del termómetro. Hace calor, mucho calor. Parece obvio que así sea durante el verano. Estas conversaciones son un bucle que va de estación a estación. En invierno suele hacer frío (a bandazos, porque con estos vaivenes climáticos el calendario se ha llenado de inesperadas primaveras), y también hablamos irremediablemente de ello.
Prefiero el calor al frío, como prefiero los días largos del verano a la brevedad solar del invierno. No comprendo por qué en octubre nos obligan a retrasar las agujas del reloj, avocándonos a vivir bajo la triste luz de un flexo. Es cierto que el calor nos obliga a bajar el ritmo vital. Los hogares, con sus persianas a medio echar, las alfombras enrolladas y el oxígeno pastoso, recuperan el aura infantil de la siesta, en la que buscábamos las luces y las sombras que dibujaba el sol a través de las celosías. Los niños, para quienes Dios inventó el verano, colorean tumbados en el parqué o en las losetas de la cocina, que están fresquitas, mientras esperan a que un mayor los lleve a la piscina, donde el agua, tantas veces enemiga, se hace el más espléndido de los juguetes.
Con el calor los tractores empiezan a rastrillar las playas al amanecer, para llevarse los detritos que cada noche devuelven las olas en educado gesto. Es una pena que esa educación no sea correspondida por muchos bañistas, que encuentran en esos parajes el escenario para exhibir su fisonomía más allá de lo que dicta la prudencia, escandalizando a los niños que ríen con los pies hundidos en la espuma, aunque sea un escándalo mudo, inconsciente, permisivo, que poco a poco va mimando las razones por las que hay que respetar al prójimo, algo difícilmente compatible con el mal gusto de quien no sabe actuar en cada lugar como corresponde.
Todos hemos presenciado junto al mar la degradación de quienes viven a su aire, ajenos al pudor, indiferentes a que nos topemos con su ordinariez. Lástima que, una vez más, sea la mujer la peor parada, la que más tiene que perder cuando camina por la orilla como Dios la trajo al mundo, brindándose a ser calibrada por cualquier mirón como una res generosa en chuletas. A los exhibicionistas poco les importa la edad, estado civil, aspecto más o menos ajado, más o menos agraciado. Su obsesión por la libertad de darse un garbeo desprovistos de aquello que nuestras abuelas llamaban decencia, es equiparable a su mal gusto, incluso en aquellos que se encuentran en la flor de la juventud y lucen palmito, como el cuerpo de baile de aquel teatrillo cutre que se llamaba revista, un espectáculo demodé que no cabe en el puritanismo feminista –y lo aplaudo–, en el que a las estrellas que enseñaban más carne se les llamaba con el rancio y cursi apelativo de “vedette”.
A los exhibicionistas poco les importa la edad, estado civil, aspecto más o menos ajado, más o menos agraciado. Su obsesión por la libertad de darse un garbeo desprovistos de aquello que nuestras abuelas llamaban decencia, es equiparable a su mal gusto.
Desde otra óptica, me parece hasta enternecedor el despelote que coloniza los arenales. Años ha, en la playa de Zarauz mi mujer y un servidor nos sentamos en la toalla después de haber brincado un buen rato entre las olas. Teníamos a unos metros uno de esos canalillos que forma la marea en la arena, que suelen desembocar en pequeñas piscinas naturales que son delicia para los más pequeños. De pronto, una señora mayor que hacía años había perdido la ingravidez de sus pechos generosos y liberados, se puso en cuclillas en dicho regato, separó las piernas y comenzó a darse una friega sálvese la parte, completamente entregada en su papel de bisabuela de Tarzán.
Me apropio de otro suceso, este vivido por unos buenos amigos. En otra playa, también sentados de cara a la orilla, vieron emerger a un tipo de edad madura como hubiese brotado el mismísimo Neptuno desde el lecho del mar. Estaba bronceado en un vuelta y vuelta trabajado con esmero desde que en la oficina le dieron las vacaciones, pues su piel descolgada tenía una pátina cobriza. Una vez sacó la cabeza, la sacudió como si fuese el melenudo Greystoke (voy de hombre mono en hombre mono), aunque su cráneo apenas estuviera poblado con un plumón canoso. Enseguida sobresalieron sus hombros huesudos, el pecho, el abdomen convexo y… un traje de baño de licra, minúsculo y ceñido, que dejaba ver el volumen de unos atributos tan desmesurados que hacía imposible no observarle como quien mira una hidra de dos cabezas. Antes de poner los pies en la arena, se abrió la licra con una mano, deslizó la otra en el interior (qué mal suena, lo sé)… para sacar de dicho lugar de su anatomía unas gafas de culo de vaso. El pobrecito era miope, y cuando se daba un chapuzón no encontraba otro lugar donde guardarlas.
El verano necesita unas cuantas paladas de buen gusto, redimirse de tanto comportamiento grosero, tosco, ramplón, desconsiderado, soez, hortera y feo, muy feo. El verano precisa con urgencia el convencimiento universal de que se debe y se puede mantener la dignidad entre toallas y castillitos de arena.



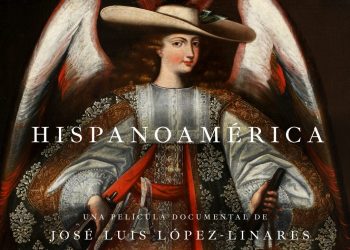


¿Qué te pareció este artículo? Deja tu opinión: